
A Emilia
Ella había muerto, yacía sin vida en el atroz ataúd de caoba pulida, adornado con molduras doradas que aún veía resplandecer desagradablemente. ¿Qué me quedaba ya en el mundo? Todo mi gozo, ilusión y alegría la había puesto en ella… y su desaparición repentina, arrancada en el apogeo de su juventud y atractivo, era como escuchar su voz melódica diciéndome desde el interior: «Si me amas, ven conmigo.»
¡Seguirla! Esa era la decisión que mi amor dictaba, la única respuesta adecuada a mi dolor, y la solución para el eterno desamparo al que su partida me condenaba.
Imaginaba seguir sus pasos hasta el otro lado de la sombría corriente, abrazarla extasiado y exclamar: «¡Aquí estoy! ¿Pensabas que podría vivir sin ti? Observa cómo he conseguido encontrarte para que nada ni nadie nos vuelva a separar.»
Decidido a llevar a cabo mi decisión, elegí hacerlo en la misma habitación donde habíamos compartido innumerables momentos felices, donde el ritmo tranquilo de nuestros corazones marcaba el tiempo. Al entrar, olvidé por un momento la tragedia, y casi podía verla viva y sonriente, como solía, levantando la cortina para acercarse a mí más rápidamente, con la luz de la bienvenida en sus ojos y el rubor de la felicidad en sus mejillas.
Allí estaba el sofá donde nos sentábamos tan cerca como si no hubiera espacio; allí la chimenea donde ella calentaba sus pies, que yo envidiaba y cubría con mis manos; allí el sillón de sus breves momentos de enfado que solo servían para hacer nuestras reconciliaciones más dulces; allí la lámpara de vidrio de Salviati, todavía con las últimas flores que ella había colocado; y allí, como si fuera una resurrección milagrosa de nuestro pasado, estaba ella… o más bien, su retrato, una obra maestra que la mostraba tal como la recordaba, vestida con uno de sus trajes favoritos, envuelta en una funda de seda blanca que parecía una nube de espuma.
Y así, rodeado de todo lo que me hablaba de ella y me recordaba nuestro amor, decidí que junto a su amado retrato, arrodillado sobre el sofá, debía ser donde apretaría el gatillo de mi pistola inglesa de doble cañón, el instrumento que llevaba en su seno el remedio a todos los males y el pasaje para reunirme con ella. No quería perder de vista su imagen ni por un segundo: cerraría los ojos viéndola y los abriría ya no para verla en un retrato, sino en espíritu…
Mientras anochecía y deseaba contemplar su retrato por última vez, encendí la lámpara y todas las velas. Justo cuando iba a encender una vela sobre el escritorio, me detuve, pensando en los recuerdos guardados allí dentro: nuestras cartas, mis fotos, los momentos compartidos. Movido por un impulso repentino, decidí leer esas cartas una última vez.
Es importante señalar que no guardaba cartas suyas; las que recibía las devolvía por precaución y respeto. Pensé que quizás ella había guardado las mías como testimonio de nuestro amor. Sin dudar, rompí el delicado escritorio y busqué febrilmente entre los cajones.
Encontré cartas, sí, pero ninguna era mía. Las que había enviado y devuelto tal vez se habían convertido en cenizas en la chimenea; las que ella había atesorado eran para otro, no para mí. Frente a este descubrimiento devastador, la desesperación y la traición me inundaron.
Con lágrimas de furia en los ojos, me enfrenté al retrato, empuñé la pistola y, con un pulso firme y sin prisa, disparé, destruyendo los ojos verdes y luminosos que una vez me habían hechizado.
por Juan Bernabéu
Descubre más desde Isidora Cultural
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.








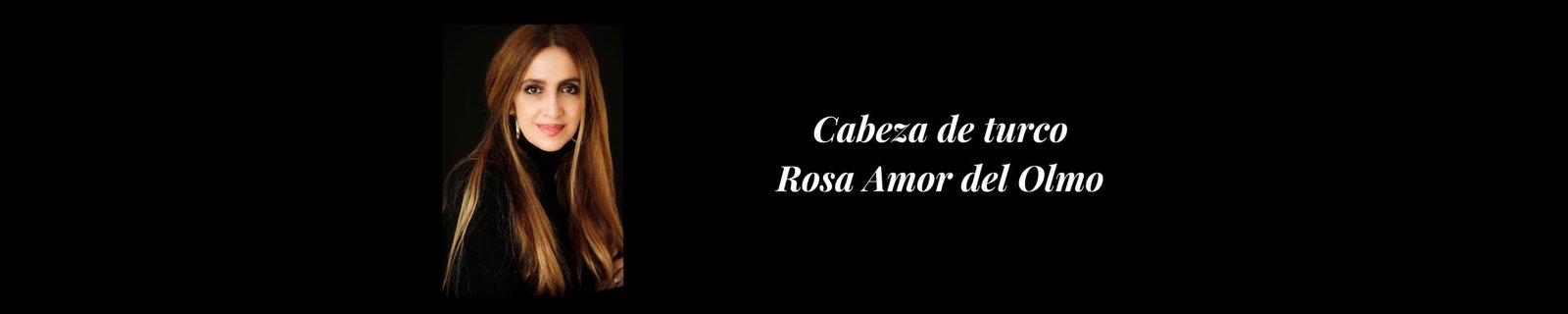


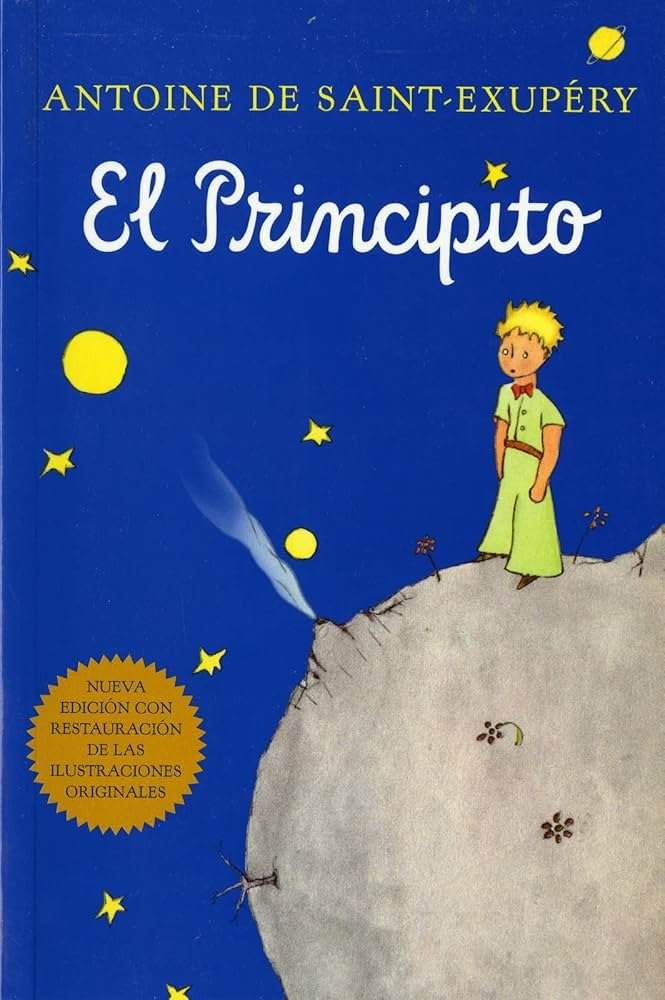

Deja una respuesta