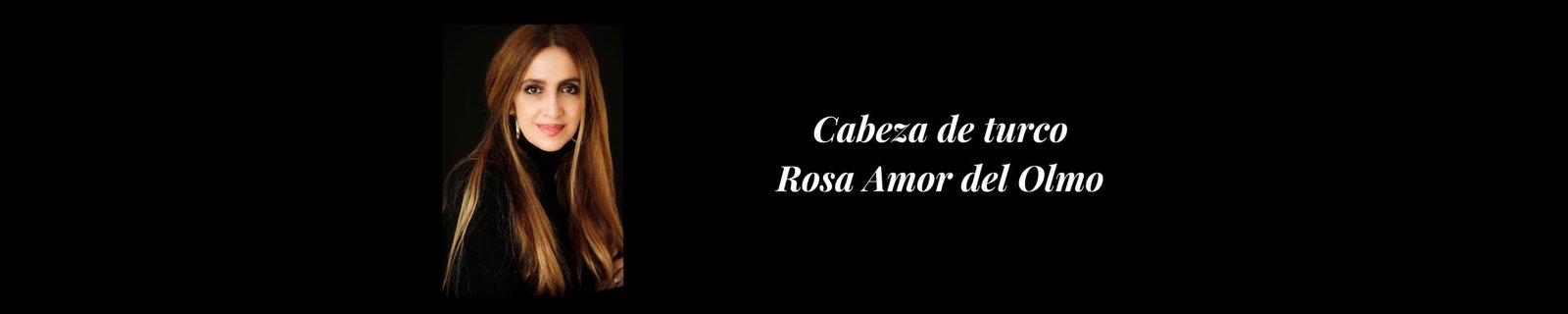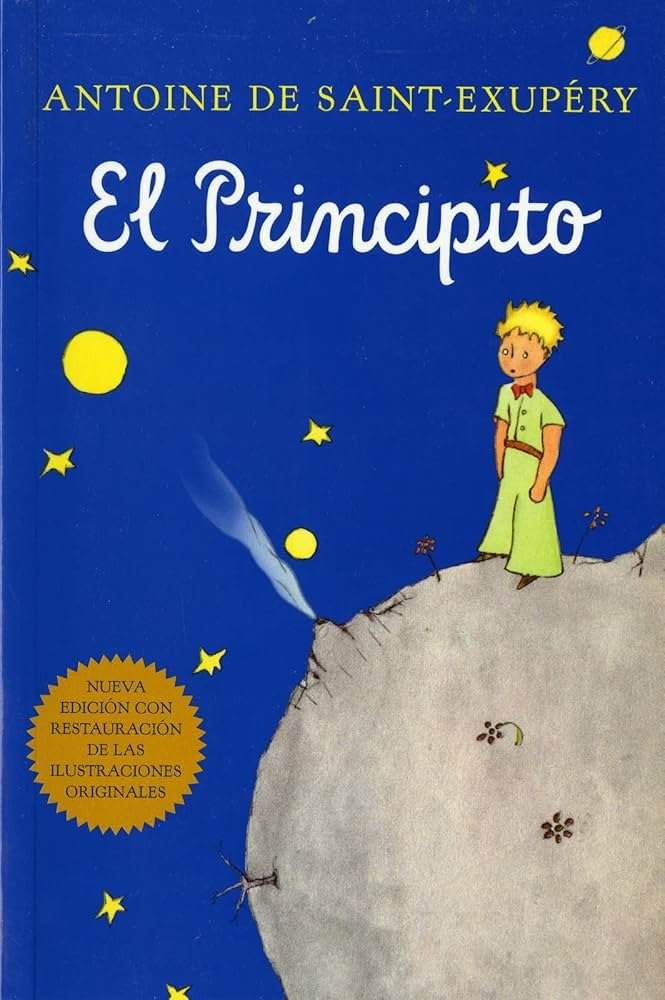Desde que tenía seis o siete años, ¡ya camina sin freno hacia los catorce!, Alicia y yo nos
reservamos las noches de los viernes. Vamos al cine, o a un espectáculo de magia, al teatro,
alguna vez a los toros, o de tiendas de regalo de low cost: Ale hop, Hema, Tiger, que cierran
tarde. Y casi siempre a cenar al Burger o a un Vips. Ella elige.
Les voy a contar mi pasión por los Vips: entre los veinticinco y los cincuenta años, las
imaginativas tiendas/restaurantes rojas fueron una de mis más confesables pasiones. Me
recorría el centro de Madrid siguiendo la ruta de los Vips, con amigos, o solo, como quien va
de oca en oca, de la plaza de los Cubos a Fuencarral, de Velázquez a Serrano, de la Gran Vía a
Alberto Aguilera. En esos memorables recintos he vivido momentos extraordinarios con Pilar
Muñoz y LES, fanáticos como yo de la cosa. Con los Vips no había forma de pasar una mañana
aburrida y era muy fácil que te dieran las tantas mientras ojeabas libros, vídeos, echabas un
vistazo a las primeras ediciones de los periódicos del día siguiente… En el de López de Hoyos,
mi favorito, recuerdo haber visto a la una y pico a Fernando Trueba, como un zombi, buscando
con urgencia una película para esa madrugada. Aquella era una farmacia de guardia para
intelectuales noctámbulos, famosos o no. Alguna tarde de domingo “intensamente dominical”,
en esa hora tonta en que el suicidio no es exactamente un disparate, me han salvado la vida
unas tortitas con nata y un café con leche.
Hablo de la edad de oro de los VIPS, aquel milagro de la restauración ilustrada hecho posible
por Plácido Arango, un mejicano con sangre asturiana, rico hasta la hipérbole, que inauguró la
primera tienda/restaurante en 1969, año en que ocurrió otro hecho histórico: la llegada del
hombre a la luna. Arango, aparte de rico, era mecenas y coleccionista de arte, fue presidente
del patronato del Museo del Prado y presidente de la Fundación Príncipe de Asturias,
mujeriego, caprichoso e inventor de los Vips, perdonen que me reitere. En realidad, para mí, esta marca fabulosa murió el año 2018, cuando Plácido Arango vendió la empresa a otros
adinerados mejicanos, que se apresuraron a cerrar las tiendas, que eran librería, quiosco,
discoteca, dispensador de objetos múltiples y sala de estar para el urbanita intrépido. En 2020,
en los comienzos de la era del Covid, falleció Arango, pero para entonces los Vips eran otra
cosa, en realidad muy poca cosa, un fiasco, porque, convertidos exclusivamente en
restaurantes, solo compiten con el nombre: son caros y no muy buenos. Aun así, a Alicia le
gusta cenar en ellos, y lo hacemos muchos viernes.
Pero claro, yo no he venido aquí a hablarles de mis vips, ni de mi vida, sino a compartir con
ustedes una desazón, que no es caprichosa ni banal, ante la circunstancia laboral que sufren
los camareros, no solo, por supuesto, en el Vips, pero también. El último viernes, en el Vips de
Quevedo, nos dieron mesa a Alicia y a mí en una posición que nos permitía observar cómo se
desenvolvía el personal del local en la barra. Y créanme que salí con mal cuerpo. El mayor peso
recaía sobre una mujer en torno a la treintena, latinoamericana, que estaba desbordada por la
situación. Ver a aquella mujer moviéndose como una autómata, sudando, sobrepasada por el
exceso de trabajo me hizo comprender lo distinta que se ve la vida a uno y otro lado de la
barra. Naturalmente, ese es el trabajo de los camareros, y es verdad que en ese oficio, como
en todos, hay quienes lo hacen con gracia y elegancia, sin aparente esfuerzo, y quienes son
torpes. La cuestión está en que en el sector de la restauración se paga poco y se exigen
horarios muy largos, de manera que los mejores profesionales suelen buscar otro empleo tan
pronto pueden.
Mi admirada Marta Sanz dibujaba hace unas semanas en su columna de “El País” las
condiciones en que viven cientos de camareros, que cumplen jornadas de doce horas, y cobran
salarios de 800 o 900 euros, y en alguna conocida cadena de hamburgueserías, incluso 600.
“Prevalecen – escribe Marta- cobros en negro, propinillas sustitutorias, jornadas estiradas
como chicle, horarios incompatibles con la conciliación, el despotismo de una parroquia que
mezcla servicio con servilismo, enfermedades laborales de las que se habla poco, temporalidad
e inestabilidad”.
Claro está que, no es una circunstancia específica de los camareros, sino que responde a una
evolución económica, una fase avanzada de lo que podemos llamar capitalismo de tómbola y
fantasía, en el que la desigualdad alcanza cotas inverosímiles. Conste que a mí,
particularmente, no me molesta que haya archimillonarios, ni los envidio, pero no me gusta
vivir en un mundo donde a mi alrededor mucha gente lo pasa mal. Ocurre, por ejemplo, con
los Uber, Cabify, Bolt, etc. La otra noche me trajeron del estadio Metropolitano a la plaza de
Olavide por 8 euros, en un trayecto que normalmente costaría treinta. Reconozco que me
sentí muy feliz, casi eufórico. Claro que, la alegría se me aguó un poco cuando el conductor me
dijo que trabaja doce y, a veces catorce, horas diarias y gana unos mil doscientos euros al mes.
Perdonen el desahogo y sepan que no soy comunista, ni marxista, ni ningún ista, sencillamente
un socialdemócrata sin partido, muy tibio, exageradamente moderado, a quien le apetece
compartir con ustedes una reflexión del filósofo Johan Gottlieb Fichte (1762- 1814),
considerado uno de los padres del idealismo alemán: “El hombre debe trabajar, no como una
bestia de carga que se adormece bajo su propio peso y que, después de reponer,
insuficientemente, su agotada fuerza es despertado de nuevo para llevar el mismo peso. Debe
trabajar con gusto y con alegría, sin miedo, conservando tiempo libre para levantar su espíritu
y su mirada hacia el cielo, para cuya contemplación está hecho”. Amén.
Descubre más desde Isidora Cultural
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.